Las horas y los plagios

Suele ocurrirme. El encargo se me ha echado encima como un fantasma que te va siguiendo con sigilo, sin perderte de vista, consciente de que eres consciente de su vigilancia, hasta que se adelanta, te corta el paso y acabas dándote de bruces con él. En esta ocasión no tengo nada en la cabeza y solo quedan un par de horas antes de la entrega. Normalmente ocurre que alguna idea se instala confortablemente en la mente durante días o semanas, aunque sin apenas hacer ruido, acurrucada como una niña pequeña que se resiste a crecer. Cuando llega el momento, sale de su refugio, abre las ventanas, salta al prado y se pone a correr. Ahora no hay niñas, ni ventanas, ni prados... Solo una hoja de papel inmaculada.
Me levanto a comer unas lonchas de pechuga de pavo con un trago de cerveza. Es un comportamiento automático, un respiro antes de continuar reptando por el desierto. Vuelvo al teclado y todo sigue igual. Pasa un rato. Parece que corre algo de frío. Seguramente hay alguna puerta abierta por ahí. Recorro el pasillo hasta la alcoba, pero todo está en orden. De regreso, paso por delante de la estantería, repleta de libros. Miles y miles de páginas alineadas en filas inmóviles, millones de palabras, de historias, de pensamientos dormidos.  ¡Qué pena! Llevan años ahí, sin nadie que les preste atención, olvidados de su propio olvido. Alguna vez sus tapas fueron abiertas y sus hojas surcadas a lo largo de un intenso y efímero viaje.
¡Qué pena! Llevan años ahí, sin nadie que les preste atención, olvidados de su propio olvido. Alguna vez sus tapas fueron abiertas y sus hojas surcadas a lo largo de un intenso y efímero viaje.
Paso la mano por los lomos. Parecen ávidos de una caricia, aunque sea ligera, de una mirada furtiva. En cambio, me hago el propósito de dar un repaso a las baldas el fin de semana. Ya va siendo hora de retirar el polvo acumulado. Hace casi un mes que no paso un trapo por aquí. En medio de estos pensamientos, noto a mis dedos tropezar con un tomo algo más alto que los demás. Casi sin intención lo saco de su sitio. Son las memorias que Christina Rosenvinge publicó hace un par de años con el título de “Debut”, donde además de transitar por los momentos más significativos de su carrera e incluir partes de sus diarios personales, recoge las letras de todas sus canciones y explica la inspiración que dio origen a algunas de ellas.
Primera misión de la Operación Rescate. Abro al azar y aparece la página 53. Es la letra de ‘Días grandes de Teresa’, que parece un guiño a la famosa novela de Juan Marsé. El tema pertenece a su álbum ‘Mi pequeño animal’, que no tuvo muy buenas críticas. Este es el comentario de Christina, escrito en su diario el 19 de agosto de 1995:  “De un lado lo encuentran demasiado radical y del otro poco creíble, así que ya no encajo en ningún sitio. Me pregunto cuánto machismo hay entre esos prejuicios que tienen conmigo. Me cuestionan a mí más que al disco en sí. Parece que al mundillo no le hace gracia que la niña suene a rock. Menos mal que hay unos cuantos incondicionales a los que les gusta, son los raros que me reconocen como una rara más. Me abrazo a ellos y pienso que no estoy sola”.
“De un lado lo encuentran demasiado radical y del otro poco creíble, así que ya no encajo en ningún sitio. Me pregunto cuánto machismo hay entre esos prejuicios que tienen conmigo. Me cuestionan a mí más que al disco en sí. Parece que al mundillo no le hace gracia que la niña suene a rock. Menos mal que hay unos cuantos incondicionales a los que les gusta, son los raros que me reconocen como una rara más. Me abrazo a ellos y pienso que no estoy sola”.
La canción está dedicada a su hermana Teresa, profesora y crítica literaria. A ella creo que no la he visto nunca, ni siquiera en foto, pero sí tengo presente a su marido, Benjamín Prado, poeta, novelista y ensayista que llevaba el suplemento cultural de ‘Diario16’ cuando yo trabajaba allí, en la sección Internacional. Recuerdo vagamente su presencia en alguna noche de copas con otros compañeros del periódico, siempre con su verborrea, su chupa de cuero y su melena lacia que creo que conserva aún.
Aquí va el extracto, revivido de manera puramente circunstancial:
Días grandes con Teresa
Teresa con el pelo liso / en el año setenta y tres / incendiando el paraíso / con la huella azul de sus pies.
Tan bonita y frágil, / bailando con extraños / es difícil que no se haga daño. / Es un pastel de cumpleaños / invitado a un huracán.
Eran días grandes de Teresa, / disparando contra el cielo de Madrid. / Eran días grandes de Teresa. / Yo estaba cerca y la seguí.
Teresa y sus poemas rotos / de heridas y de oscuridad. / Ha esperado tanto del desfile / que empieza a desfilar. / A los veintiún años, / con su vestido blanco, / hay un coche para cada chica guapa, / un anillo de hojalata / y una soga por collar.
Eran días grandes de Teresa / disparando contra el cielo de Madrid. / Eran días grandes de Teresa / Yo estaba cerca y la seguí.
Teresa haciendo chocolate / en el año noventa y dos / para su pequeño niño apache / que está tocando el tambor.
 Para el segundo capítulo de la Operación Rescate —Operación Plagio si prefieren—, le pido a mi hijo que elija un número del 1 al 7, y opta por el 6. Cuento los estantes hasta llegar al penúltimo. Hay un total de 20 libros. Vuelvo a solicitarle que escoja en ese rango y el primero que le viene a la mente es el 13. Empiezo a contar hasta llegar a un delgado volumen de relatos patrocinado por la aerolínea Iberia. El título de la selección: “12 autores para una nueva era”. El propósito del proyecto, lanzado en 2001 fue, según reza la contraportada, “rendir homenaje a Iberia por sus más de 70 años de historia y celebrar el inicio de su nueva era, que ha de llevarla, en alas de la ilusión, por los cielos del siglo XXI”.
Para el segundo capítulo de la Operación Rescate —Operación Plagio si prefieren—, le pido a mi hijo que elija un número del 1 al 7, y opta por el 6. Cuento los estantes hasta llegar al penúltimo. Hay un total de 20 libros. Vuelvo a solicitarle que escoja en ese rango y el primero que le viene a la mente es el 13. Empiezo a contar hasta llegar a un delgado volumen de relatos patrocinado por la aerolínea Iberia. El título de la selección: “12 autores para una nueva era”. El propósito del proyecto, lanzado en 2001 fue, según reza la contraportada, “rendir homenaje a Iberia por sus más de 70 años de historia y celebrar el inicio de su nueva era, que ha de llevarla, en alas de la ilusión, por los cielos del siglo XXI”.
En alas de la ilusión. Madre mía. Creo recordar que después de esa declaración de intenciones la compañía pasó por todo tipo de turbulencias: despidos, huelgas, ajustes salariales, pérdidas millonarias, planes de choque, fusiones… ¡Menuda nueva era! En el librito aparecen las firmas de primeros y primeras espadas de la literatura española: Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Juan Marsé (otra vez aparece por aquí el tal Juan Faneca Roca), Guillermo Cabrera Infante, Rosa Montero, Rosa Regàs, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Goytisolo, Eduardo Mendoza, Javier García Sánchez, Almudena Grandes y Jesús Ferrero. La crème de la época. A mi último requerimiento, mi hijo contesta con la cifra 88. Casi se pasa, dado que la obra solo consta de 93 páginas.
El resultado es un cuento de Almudena Grandes titulado ‘Elisa vuela’. Voy a copiar aquí una parte:
Cuando el eco de las pisadas de sus padres se apagó al otro lado del pasillo, Elisa se destapó la cara en tres fases. Primero descubrió los ojos, manteniendo el edredón firme contra la nariz. Después tiró de él un poco más, hasta que el borde coincidió con su labio superior. Por último, liberó su barbilla y aún esperó unos segundos, como si necesitara asegurarse de que su gesto mudo, equitativamente audaz y sigiloso, 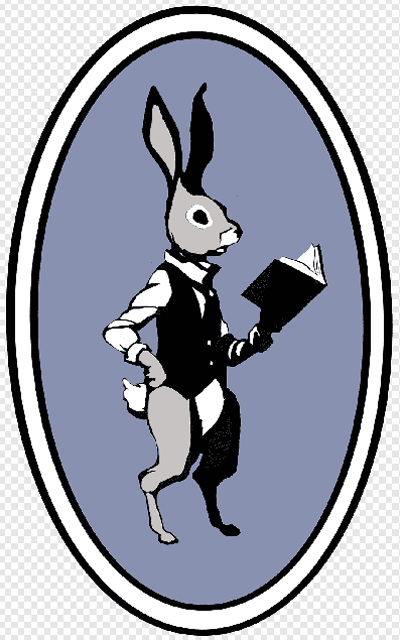 no había sido detectado por los adultos de la casa. Luego se sentó en la cama, recuperó sus dos brazos, dobló la almohada para recostarse contra el respaldo, sacó un libro de debajo del colchón y encendió la luz de la mesilla, procurando que sus dedos resbalaran sobre el interruptor con la mayor suavidad posible.
no había sido detectado por los adultos de la casa. Luego se sentó en la cama, recuperó sus dos brazos, dobló la almohada para recostarse contra el respaldo, sacó un libro de debajo del colchón y encendió la luz de la mesilla, procurando que sus dedos resbalaran sobre el interruptor con la mayor suavidad posible.
El libro, grande y cuadrado, con tapas duras e ilustraciones en todas las páginas, había pertenecido a su padre. Elisa lo descubrió por azar una tarde de domingo, mientras arrastraba su aburrimiento por todas las esquinas de la casa. Estaba en la última balda de una de las estanterías del pasillo, el lomo sucio y desmochado, camuflando un tesoro de imágenes secretas, fabulosas, insólitas. Había allí una mujer con cabellera de serpientes, un toro con el cuerpo de hombre, un perro con afilados dientes de león, un gigante con un solo ojo en la frente, un forzudo que sostenía el mundo sobre sus hombros, un gran caballo de madera ante una muralla, y muchos, muchísimos barcos. Ella nunca había visto dibujos como aquellos, pero cuando pasaba las páginas muy despacio, absorta en su propia fascinación, su padre le arrebató el libro por la espalda.
—Dame eso —le dijo—. Me lo regalaron cuando cumplí siete años y le tengo mucho cariño. Te lo vas a cargar…
¡Vaya! Esto sí que es coincidencia: libros, estanterías, azar, padres e hijos, la turbadora seducción de la palabra y el dibujo impresos… Nada de esto estaba preparado. Todo está ocurriendo tal y como aquí se narra, en tiempo real, la noche de un 15 de noviembre de 2021, año II de la pandemia. No sé cómo acaba la historia. Solo he leído el párrafo siguiente, en el que la niña suplica y patalea hasta conseguir que le devuelvan el libro. La escena se cierra con ambos sentados en el sofá del salón, compartiendo el objeto del deseo y disfrutando de la tarde del domingo que se esfuma rápida como un suspiro.
En el tercer salvamento participa mi pareja, que interrumpe brevemente la película que está viendo en la tele para elegir la estantería 1, balda 7, libro 13, página 123. El resultado: ‘Franco, el perfil de la Historia’, de Stanley G. Payne. No tenía noticia de las últimas andanzas de este historiador numerosos ensayos a sus espaldas sobre el dictador, la república, José Antonio, el franquismo, el carlismo y cosas así. Parece ser que recientemente ha colaborado en un libro promovido por Vox en contra de la Ley de Memoria Histórica junto con personajes como Hermann Tertsch, ese saco de odio, rencor y desprecio con tribuna en el Parlamento Europeo.
Transcribo:
 Pero, de todos los logros de Franco, ninguno ha recibido tantas alabanzas como el de haber mantenido a España fuera de una intervención directa en la guerra. El Caudillo irá a la tumba con la distinción oficial de haber sido el único estadista europeo en superar decisivamente a Hitler en las negociaciones personales, pues otros se vieron arrastrados a la muerte o a la destrucción (o a pérdidas masivas y casi a la destrucción, como fue el caso de Stalin).
Pero, de todos los logros de Franco, ninguno ha recibido tantas alabanzas como el de haber mantenido a España fuera de una intervención directa en la guerra. El Caudillo irá a la tumba con la distinción oficial de haber sido el único estadista europeo en superar decisivamente a Hitler en las negociaciones personales, pues otros se vieron arrastrados a la muerte o a la destrucción (o a pérdidas masivas y casi a la destrucción, como fue el caso de Stalin).
En realidad, entre julio y octubre de 1940 y hasta cierto punto en bastantes otros momentos posteriores, Franco estaba perfectamente dispuesto a entrar en guerra del lado de Hitler en cuanto éste ofreciera un precio. En esto, como en ciertos otros aspectos de la política exterior, Franco, a veces, no fue «hábil», ni «prudente». La decisión de que España no entrase en el conflicto fue de Hitler en un primer momento, más que de Franco, pues Hitler nunca consideró el valor de la participación española a causa del costo potencial de alinearse a la Francia de Vichy por la pérdida de una gran parte de sus territorios africanos. No hay que decirlo, ni Hitler ni Mussolini consideraron a Franco como igual; lo veían como un dictador militar «accidental» de un país débil, y que carecía del status o de las credenciales de un estadista importante. España quedaba relegada a la esfera meridional, «italiana», y el gobierno de Mussolini, aunque a veces fue generoso con España, pensaba, alternativamente, que el régimen de Franco era una especie de hermano menor o un semisatélite.
O sea, que el pequeñín de voz aflautada no contaba para nadie. Algo de eso ya sabíamos, aunque quizá fue precisamente un complejo de inferioridad lo que construyó su férrea determinación y su asombrosa habilidad para sobrevivir a sus “mayores” durante décadas. Sea como fuere, son las doce y estoy cansado. Me he pasado buena parte del día delante del ordenador, haciendo otros trabajos redaccionales debidos a mi profesión. Tenía varias ideas para desarrollar esta especie de experimento en torno al plagio y a la recuperación de pasajes que llegué a leer en algún momento de mi vida. Por ejemplo, encontrar hilos, tramas, puntos de unión para conectar entre sí los tres fragmentos surgidos de este inocente y ridículo juego; retorcerlos hasta dotarles de una nueva existencia. Todo eso está muy bien. Pero me da pereza. Ya he pasado de las 2.000 palabras —cerca de 11.600 caracteres, espacios incluidos— que era lo que me había propuesto más o menos. El caso era llenar unos folios para cumplir el compromiso con la publicación. Asunto concluido. Así que, buenas noches.


 Avancé hacia el interior del local hasta un gran neón en forma de sol que estaba apagado en esos momentos. Varios clientes, hombres y mujeres bastante jóvenes con el torso desnudo, se encontraban de pie frente a él, junto a unas tumbonas vacías y muy desgastadas. Daba la impresión de que llevaban allí desde el principio de los tiempos, esperando que ocurriese algo, con el rostro en pose de éxtasis. Yo me figuré que confiaban en que el luminoso se encendiera de una vez para liquidar una larga noche de incontroladas experiencias sensoriales y poder reconfortarse con su calor.
Avancé hacia el interior del local hasta un gran neón en forma de sol que estaba apagado en esos momentos. Varios clientes, hombres y mujeres bastante jóvenes con el torso desnudo, se encontraban de pie frente a él, junto a unas tumbonas vacías y muy desgastadas. Daba la impresión de que llevaban allí desde el principio de los tiempos, esperando que ocurriese algo, con el rostro en pose de éxtasis. Yo me figuré que confiaban en que el luminoso se encendiera de una vez para liquidar una larga noche de incontroladas experiencias sensoriales y poder reconfortarse con su calor. De alguna manera, todo lo que estaba ocurriendo en aquel inquietante café resultaba como una ensoñación, un plano paralelo, una dimensión diferente, un suceso virtual. ¡Yo qué coños sé! Es una sensación que he tenido en muchas ocasiones. En ausencia de ella me siento un espectador entre las sombras, una marioneta con los pasos bien aprendidos, un jinete sobre un potro manso y sin rumbo, una estrella mortecina en el firmamento de los vivos. Estuve a punto de salir corriendo del bar y cruzar la calle para subir de dos en dos los escalones de su corazón, para decirle “te necesito, nena; realmente te necesito, es cierto”. Porque no soy lo suficiente real sin ella. Es la que me vuelves real. “Solo tú, nena, tienes ese atractivo. Déjame, por favor, deslizarme en tu tierno y profundo mar. Hazme sentir, amor. Libérame”.
De alguna manera, todo lo que estaba ocurriendo en aquel inquietante café resultaba como una ensoñación, un plano paralelo, una dimensión diferente, un suceso virtual. ¡Yo qué coños sé! Es una sensación que he tenido en muchas ocasiones. En ausencia de ella me siento un espectador entre las sombras, una marioneta con los pasos bien aprendidos, un jinete sobre un potro manso y sin rumbo, una estrella mortecina en el firmamento de los vivos. Estuve a punto de salir corriendo del bar y cruzar la calle para subir de dos en dos los escalones de su corazón, para decirle “te necesito, nena; realmente te necesito, es cierto”. Porque no soy lo suficiente real sin ella. Es la que me vuelves real. “Solo tú, nena, tienes ese atractivo. Déjame, por favor, deslizarme en tu tierno y profundo mar. Hazme sentir, amor. Libérame”. Por un pequeño ventanuco se colaba un rayo de sol color sangre, la sangre de la fantástica ciudad de Los Ángeles. Durante un breve instante asomó la cara de Pam, con la luz marcando un fuerte destello sobre su pelirroja cabellera. Después hizo un guiño y se alejó. La aparición no pasó desapercibida para las mujeres que deambulaban por el café. Todas se pusieron a llorar sin excepción cuando mi chica se evaporó. El llanto colectivo generó un río de lágrimas que se mezcló con el torrente de sangre hasta diluir complemente su tonalidad y convertirse en una masa traslúcida. De repente se presentó la camarera, subió a una silla y se agarró a una lámpara con sorprendente agilidad. Tomó impulso y empezó a columpiarse como si estuviese en un trapecio, por encima de las cabezas de los parroquianos, que seguían absortos sus movimientos. Llevaba un diminuto pantalón corto vaquero que marcaba bien su culo y mostraba unas bonitas piernas. El silencio se apoderó de la estancia, quizá en espera de que la espontánea se arrojase a la concurrencia como en un colchón. No fue así. La delgada chica de labios voluptuosos y piel de ceniza se colgó boca abajo, sosteniéndose por las corvas y continuó balanceándose mientras bramaba: “¡¡¡Genteeeeeee, la sangre es la rosa de nuestra misteriosa unión, no la desaprovechéis!!! Los clientes interpretaron la consigna como una invitación a beber el fluido que antes había sido colorado y que ahora estimulaba una especie de comunión universal, por lo que arrojaron lo que les quedaba de su bebida y llenaron sus copas con el brebaje, como si fueran cálices. Entre brindis, vítores y abrazos, todos apuraron el elixir hasta la última gota, justo antes de que retumbase un gran estruendo. La pálida camarera de grandes ojos se había soltado de la lámpara para precipitarse hacia el suelo, donde se quedó posada, en una postura que recordaba a una rana a punto de pegar un salto.
Por un pequeño ventanuco se colaba un rayo de sol color sangre, la sangre de la fantástica ciudad de Los Ángeles. Durante un breve instante asomó la cara de Pam, con la luz marcando un fuerte destello sobre su pelirroja cabellera. Después hizo un guiño y se alejó. La aparición no pasó desapercibida para las mujeres que deambulaban por el café. Todas se pusieron a llorar sin excepción cuando mi chica se evaporó. El llanto colectivo generó un río de lágrimas que se mezcló con el torrente de sangre hasta diluir complemente su tonalidad y convertirse en una masa traslúcida. De repente se presentó la camarera, subió a una silla y se agarró a una lámpara con sorprendente agilidad. Tomó impulso y empezó a columpiarse como si estuviese en un trapecio, por encima de las cabezas de los parroquianos, que seguían absortos sus movimientos. Llevaba un diminuto pantalón corto vaquero que marcaba bien su culo y mostraba unas bonitas piernas. El silencio se apoderó de la estancia, quizá en espera de que la espontánea se arrojase a la concurrencia como en un colchón. No fue así. La delgada chica de labios voluptuosos y piel de ceniza se colgó boca abajo, sosteniéndose por las corvas y continuó balanceándose mientras bramaba: “¡¡¡Genteeeeeee, la sangre es la rosa de nuestra misteriosa unión, no la desaprovechéis!!! Los clientes interpretaron la consigna como una invitación a beber el fluido que antes había sido colorado y que ahora estimulaba una especie de comunión universal, por lo que arrojaron lo que les quedaba de su bebida y llenaron sus copas con el brebaje, como si fueran cálices. Entre brindis, vítores y abrazos, todos apuraron el elixir hasta la última gota, justo antes de que retumbase un gran estruendo. La pálida camarera de grandes ojos se había soltado de la lámpara para precipitarse hacia el suelo, donde se quedó posada, en una postura que recordaba a una rana a punto de pegar un salto. A pesar del manto de pánico que se había extendido por el local, logré acurrucarme en un oasis mental preparatorio para el fin. Los pensamientos salían disparados. “La raza humana se está muriendo”, “no queda nadie para gritar y llorar”, “hay gente caminando sobre la luna”, “la niebla nos cogerá muy pronto”, “espero que nuestro pequeño mundo sobreviva”... Las letanías se repetían una y otra vez, aislando mi alma y mi cuerpo de todo cuanto me rodeaba, pese a que las llamaradas tocaban a la puerta con insistencia, el calor y el humo eran insoportables y el griterío, ensordecedor.
A pesar del manto de pánico que se había extendido por el local, logré acurrucarme en un oasis mental preparatorio para el fin. Los pensamientos salían disparados. “La raza humana se está muriendo”, “no queda nadie para gritar y llorar”, “hay gente caminando sobre la luna”, “la niebla nos cogerá muy pronto”, “espero que nuestro pequeño mundo sobreviva”... Las letanías se repetían una y otra vez, aislando mi alma y mi cuerpo de todo cuanto me rodeaba, pese a que las llamaradas tocaban a la puerta con insistencia, el calor y el humo eran insoportables y el griterío, ensordecedor.
 Mientras buscaba en la mochila el carné de conducir, la única acreditación que podía exhibir, a pesar de que llevaba más de tres años sin tocar un vehículo, empezó a sonar con fuerza el traqueteo metálico de una furgoneta que estaba aparcando en la acera de South Hope Street, enfrente del hostal. Por el reflejo de la vidriera que había detrás de la repisa comprobé que se trataba de una vieja Volkswagen de la que salieron cinco jóvenes acompañados de una chica muy atractiva. Cruzaron la calle armando cierto alboroto, a paso ligero, comportándose con desenfado hasta que entraron. Todo indicaba que iban guiados por una clara determinación.
Mientras buscaba en la mochila el carné de conducir, la única acreditación que podía exhibir, a pesar de que llevaba más de tres años sin tocar un vehículo, empezó a sonar con fuerza el traqueteo metálico de una furgoneta que estaba aparcando en la acera de South Hope Street, enfrente del hostal. Por el reflejo de la vidriera que había detrás de la repisa comprobé que se trataba de una vieja Volkswagen de la que salieron cinco jóvenes acompañados de una chica muy atractiva. Cruzaron la calle armando cierto alboroto, a paso ligero, comportándose con desenfado hasta que entraron. Todo indicaba que iban guiados por una clara determinación. Con un tremendo bufido el encargado salió del mostrador como una centella y corrió a su encuentro subiendo los escalones de tres en tres. Al comprender sus intenciones el loco giró sobre sí mismo y desapareció por el pasillo, repitiendo una y otra vez “yo os bendigo”, “yo os bendigo”…
Con un tremendo bufido el encargado salió del mostrador como una centella y corrió a su encuentro subiendo los escalones de tres en tres. Al comprender sus intenciones el loco giró sobre sí mismo y desapareció por el pasillo, repitiendo una y otra vez “yo os bendigo”, “yo os bendigo”… Regresé al hotel. Debido a las extrañas interrupciones de la mañana, aún no me habían asignado ningún aposento. Cuando al fin bajó el de la recepción, me pregunté de qué manera habría ajustado cuentas con el escatológico huésped. Sin hacer el más mínimo comentario sobre el incidente, rebuscó en el cajón y me entregó una llave con un cordón y una chapa en la que estaba grabado el número 112, apenas perceptible.
Regresé al hotel. Debido a las extrañas interrupciones de la mañana, aún no me habían asignado ningún aposento. Cuando al fin bajó el de la recepción, me pregunté de qué manera habría ajustado cuentas con el escatológico huésped. Sin hacer el más mínimo comentario sobre el incidente, rebuscó en el cajón y me entregó una llave con un cordón y una chapa en la que estaba grabado el número 112, apenas perceptible. Como me sentía fatigado, recosté mi espalda sobre ella. Sin querer, apoyé el codo en el picaporte hasta que éste cedió lentamente y dejó el paso libre. La repentina apertura me hizo perder el equilibrio y caer en el interior de la estancia. Desde suelo, a la altura de mis ojos, pude observar unos zapatos rojos muy lustrosos que giraban y giraban sin cesar, siguiendo de forma desacompasada una clásica pieza de rocanrol que una mujer de mediana edad y larga melena rubia tarareaba como perdida en un bucle. El brillo del calzado contrastaba con su pobre vestido de campesina. Al fondo, junto a una chimenea sin fuego y sin leña, un anciano de piel curtida, cubierto de algas y con una diminuta coleta para recoger sus exiguos pelos canos apuraba una botella de cerveza tras otra con la atención puesta en la ventana, desde donde se dominaba una suave colina.
Como me sentía fatigado, recosté mi espalda sobre ella. Sin querer, apoyé el codo en el picaporte hasta que éste cedió lentamente y dejó el paso libre. La repentina apertura me hizo perder el equilibrio y caer en el interior de la estancia. Desde suelo, a la altura de mis ojos, pude observar unos zapatos rojos muy lustrosos que giraban y giraban sin cesar, siguiendo de forma desacompasada una clásica pieza de rocanrol que una mujer de mediana edad y larga melena rubia tarareaba como perdida en un bucle. El brillo del calzado contrastaba con su pobre vestido de campesina. Al fondo, junto a una chimenea sin fuego y sin leña, un anciano de piel curtida, cubierto de algas y con una diminuta coleta para recoger sus exiguos pelos canos apuraba una botella de cerveza tras otra con la atención puesta en la ventana, desde donde se dominaba una suave colina. Las voces se replegaron hasta bien entrada la noche. El sofoco nos sumió en un agitado duermevela en el que no hubo más palabras ni reproches. El estruendo del camión de la basura batiendo la calle de madrugada dio inicio al segundo asalto, mucho más apacible, después de introducirme por el agujero de la pared y aparecer en su habitación como el genio de la lámpara maravillosa.
Las voces se replegaron hasta bien entrada la noche. El sofoco nos sumió en un agitado duermevela en el que no hubo más palabras ni reproches. El estruendo del camión de la basura batiendo la calle de madrugada dio inicio al segundo asalto, mucho más apacible, después de introducirme por el agujero de la pared y aparecer en su habitación como el genio de la lámpara maravillosa.