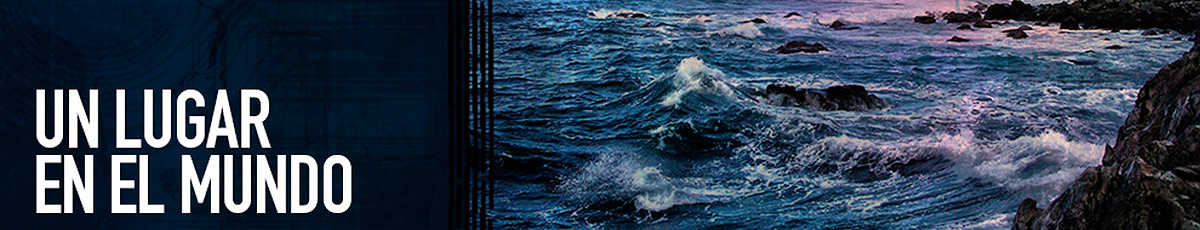¡¿Italia?!

Nada más llegar al aeropuerto de Ciampino (estas gentes son muy buenas poniendo nombres cómicos a aeropuertos), te embarga una sensación de caos muy familiar. El gordo que corta los billetes del autobús aeropuerto-Roma, cuyas lorzas casi no caben por el pasillo entre los asientos, es suficientemente grosero y resulta tan desagradablemente protector como para que suspires y te relajes, como para que te sientas cómodo entre tus semejantes espaguettis. Comencé a tener conocimiento sobre ese país en forma de bota tangencialmente, a distancia, a través de sus dioses humanos de carne y hueso, de sus pinturas, sus esculturas y sus edificios. Todo muy grandilocuente. Mi primer recuerdo importante es en el 81´, la imagen del estadio de San Siro y una tremenda lluvia de almohadillas sobre nuestro portero del Real Madrid, Agustín, que se retiraba a los vestuarios del estadio protegido por los escudos de los carabinieri. Los italianos tienen fama futbolística de cabrones pendencieros, vive Dios que real y ganada a pulso con el tiempo, y sus aficionados tiferos (tifosi) no van muy a la zaga de sus deportistas. Más tarde, recuerdo el día de la final del mundial 82´ en Madrid. Yo iba en aquel partido con la Alemania de Rumenigge, Breitner y Stielike, pero esos cabrones de condottieros los pasaron por encima. Recuerdo a Tardelli gritando y a Paolo Rossi con aquella flor en el culo de la que hacía gala. Era un equipo odioso y amarrategui, pero con dos coglioni. Los espaguettis invadieron nuestras calles al estilo Pertini, que tenía pinta de anciano borrachín, para festejar aquella hazaña, ensuciaron Madrid un rato y luego se marcharon.  Es difícil distinguir por el sonido a un español de un italiano cuando los escuchas desde lejos. Hablan ambos muy alto, casi a gritos, abriendo mucho la boca. A distancia resultan gañanes similares. Yo tardé mucho, muchos años, en visitar por primera vez Italia. Nuestro querido profesor Valdovinos, ese puto genio de la Complutense, describió para nosotros maravillosamente sus paisajes artísticos durante sus clases. De ahí partió mi adoración por Masaccio, por Bruneleschi, por el colgado dibujante de cómic Paolo Ucello, por el cabeza cuadrada genial de Piero de la Francesca, por el algo amanerado Donatello, por el pobre desgraciado y pendenciero Merissi. Allí soñamos el paisaje italiano hasta casi hacerlo familiar. Llegué por primera vez a Florencia y me dio la impresión instantánea de que ya había vivido, en otra vida soñada quizás, en las calles de aquel pueblo grande de cartón piedra plagado de diletantes nobles y artistas. Atravesé il ponte Vecchio, esa amalgama de joyerías horteras, y fui corriendo a mi amado Hospital de los Inocentes. Pero en la sucia fuente que había justo debajo de aquellos pórticos, una punky alemana se estaba afeitando las ingles a la brasileña, literalmente. Soy un fan de las ingles peladas al máximo, pero aquel cuadro era francamente asqueroso, nada nada erótico, ni italiano. Una alemana ensuciando para siempre mi soñada grandiosidad. Florencia es un poco un decorado, un viaje al pasado. Los camareros florentinos son un poco groseros, y unos atracadores natos, unos chorizos sin paliativos ni excepción. Tuve que robar un libro en la tienda de la catedral de Brunelescchi (lo abrí y salí por la puerta haciendo que lo leía, como si nada), que luego descubrí que estaba escrito en inglés, y un rosario en San Miniato al Monte (mientras que mi acompañante, haciéndose la falsa turista simpática, como en la vida misma, distraía al anciano fraile que hacía de vendedor), para compensar el mal humor que me producían los precios de los souvenirs y de las bebidas en los bares del lugar.
Es difícil distinguir por el sonido a un español de un italiano cuando los escuchas desde lejos. Hablan ambos muy alto, casi a gritos, abriendo mucho la boca. A distancia resultan gañanes similares. Yo tardé mucho, muchos años, en visitar por primera vez Italia. Nuestro querido profesor Valdovinos, ese puto genio de la Complutense, describió para nosotros maravillosamente sus paisajes artísticos durante sus clases. De ahí partió mi adoración por Masaccio, por Bruneleschi, por el colgado dibujante de cómic Paolo Ucello, por el cabeza cuadrada genial de Piero de la Francesca, por el algo amanerado Donatello, por el pobre desgraciado y pendenciero Merissi. Allí soñamos el paisaje italiano hasta casi hacerlo familiar. Llegué por primera vez a Florencia y me dio la impresión instantánea de que ya había vivido, en otra vida soñada quizás, en las calles de aquel pueblo grande de cartón piedra plagado de diletantes nobles y artistas. Atravesé il ponte Vecchio, esa amalgama de joyerías horteras, y fui corriendo a mi amado Hospital de los Inocentes. Pero en la sucia fuente que había justo debajo de aquellos pórticos, una punky alemana se estaba afeitando las ingles a la brasileña, literalmente. Soy un fan de las ingles peladas al máximo, pero aquel cuadro era francamente asqueroso, nada nada erótico, ni italiano. Una alemana ensuciando para siempre mi soñada grandiosidad. Florencia es un poco un decorado, un viaje al pasado. Los camareros florentinos son un poco groseros, y unos atracadores natos, unos chorizos sin paliativos ni excepción. Tuve que robar un libro en la tienda de la catedral de Brunelescchi (lo abrí y salí por la puerta haciendo que lo leía, como si nada), que luego descubrí que estaba escrito en inglés, y un rosario en San Miniato al Monte (mientras que mi acompañante, haciéndose la falsa turista simpática, como en la vida misma, distraía al anciano fraile que hacía de vendedor), para compensar el mal humor que me producían los precios de los souvenirs y de las bebidas en los bares del lugar.
Vagamos aquel verano por las tierras transalpinas. Me fascinó Venecia con sus canales, la pestilencia me atrae quizás por su hedor familiarmente madrileño. Hasta el segundo día en la ciudad lagunar, no nos dimos cuenta de que nadie pagaba por usar el transporte público colectivo flotante, ni tampoco por el motorizado. Nos gustó practicar esa religión tan transalpina, la de obviar el pago. En Italia me dio la familiar impresión de estar en un lugar rodeado de semejantes, de serpientes, de escanciadores de agua y vendedores de humo, como yo, pero ante los iguales siempre hay que protegerse. En Italia hay que pagar por bañarte en la playa y hasta por respirar, no quiero ni pensar lo que les cuesta fornicar con mujeres de no pago, seguramente debes prometerlas palacetes preciosos y erecciones imposibles. Recuerdo que en un autobús un espaguetti leía un periódico cuya portada la ocupaba a todo ancho el fichaje de Ronaldo “el gordo” por el Madrid. Leí por encima de su hombro, deliberadamente para molestarle, y, cuando se dio cuenta de que yo lo hacía, me miró con su típica amistosa mala hostia. Yo le comenté que el brasileño ya era nuestro. El tío soltó un exabrupto algo malhumorado, aunque como siempre simpático, y me lanzó el periódico encima, cerca de la cara, diciendo algo así como: “quédatelo si quieres, el diario y al stronzzo del gordo”. El italiano se entiende perfectamente por vía oral, pero leerlo ya es otro cantar, así que el periódico no me sirvió ni para limpiarme el orto. Esa misma tarde cayó una tremenda tormenta sobre Venecia, de esas que te obligan a regresar a tu alojamiento descalzo con el agua por encima de los tobillos. ¡Qué bonitos recuerdos!  El himno nacional italiano es mucho más audible que el español, cuando los espaguettis suben a un podio tras un logro deportivo le da un aire emocionante a sus hazañas, y a ellos les hace parecer grandes atletas, escondiendo incluso lo tramposos que parecen. Ellos son campeones mundiales en tiro olímpico al ligue, su mejor disciplina, sobretodo en su vertiente playera, y son mundialmente reconocidos por su habilidad en el juego del Teto. Mi acompañante me contó una vez jocosa, mientras paseábamos una y otra vez de Piazza Navona a la fontana de Trevi y luego a la plaza de las cuatro fuentes, que la primera vez que pisó la ciudad de Rómulo y su pobre hermano Remo (el primero asesinó al segundo, claro, típico italiano), cuando caminaba por las cercanías de Campo di Fiore con su mojigata amiga Rocío, desde un balcón unos mozos espaguettis les gritaron todo tipo de piropos y les invitaron a que subieran a visitarles con las bragas en la mano prometiendo a cambio de abrir una lisonjera botella de champán. Increíblemente, accedieron a subir al piso, una maniobra arriesgada, aunque la zona era de viviendas caras y siempre es posible dar un braguetazo en los barrios nobles cuando menos te lo esperas. Aquellos chicos, con la típica charla meliflua garibaldesca, trataron de camelarse a las mozas, y finalmente uno de ellos consiguió que Rocío accediera al fornicio tras la caída del sol. Al día siguiente, las dos chicas tenían apalabrado asistir a una audiencia papal. Rocío, de familia altamente conservadora y religiosa, había conseguido dos plazas privilegiadas de patio de butacas para ver la representación teatral de besamanos de Wojtila, era una ocasión única de conocer en vivo y en directo al Papa Viajero (y ultraconservador). A las ocho de la mañana, la chica interrumpió su fornicación para marchar hacia El Vaticano a paso de fascista, sin haber descansado suficiente ni dormido la borrachera, pero durante la espera (el sumo pontífice polaco tardó dos horas en aparecer), la moza se durmió causando estupor y risas entre los asistentes al sacro acto debido a sus fuertes ronquidos. Juan Pablo II apareció al fin y la despertó. Cuenta la leyenda que no podían despegarla de la silla, ya que todavía, tras el furor nocturno, hacía ventosa sobre ella.
El himno nacional italiano es mucho más audible que el español, cuando los espaguettis suben a un podio tras un logro deportivo le da un aire emocionante a sus hazañas, y a ellos les hace parecer grandes atletas, escondiendo incluso lo tramposos que parecen. Ellos son campeones mundiales en tiro olímpico al ligue, su mejor disciplina, sobretodo en su vertiente playera, y son mundialmente reconocidos por su habilidad en el juego del Teto. Mi acompañante me contó una vez jocosa, mientras paseábamos una y otra vez de Piazza Navona a la fontana de Trevi y luego a la plaza de las cuatro fuentes, que la primera vez que pisó la ciudad de Rómulo y su pobre hermano Remo (el primero asesinó al segundo, claro, típico italiano), cuando caminaba por las cercanías de Campo di Fiore con su mojigata amiga Rocío, desde un balcón unos mozos espaguettis les gritaron todo tipo de piropos y les invitaron a que subieran a visitarles con las bragas en la mano prometiendo a cambio de abrir una lisonjera botella de champán. Increíblemente, accedieron a subir al piso, una maniobra arriesgada, aunque la zona era de viviendas caras y siempre es posible dar un braguetazo en los barrios nobles cuando menos te lo esperas. Aquellos chicos, con la típica charla meliflua garibaldesca, trataron de camelarse a las mozas, y finalmente uno de ellos consiguió que Rocío accediera al fornicio tras la caída del sol. Al día siguiente, las dos chicas tenían apalabrado asistir a una audiencia papal. Rocío, de familia altamente conservadora y religiosa, había conseguido dos plazas privilegiadas de patio de butacas para ver la representación teatral de besamanos de Wojtila, era una ocasión única de conocer en vivo y en directo al Papa Viajero (y ultraconservador). A las ocho de la mañana, la chica interrumpió su fornicación para marchar hacia El Vaticano a paso de fascista, sin haber descansado suficiente ni dormido la borrachera, pero durante la espera (el sumo pontífice polaco tardó dos horas en aparecer), la moza se durmió causando estupor y risas entre los asistentes al sacro acto debido a sus fuertes ronquidos. Juan Pablo II apareció al fin y la despertó. Cuenta la leyenda que no podían despegarla de la silla, ya que todavía, tras el furor nocturno, hacía ventosa sobre ella.
En un mercadillo de Florencia, me compré una camiseta de imitación del Milan que rezaba “Rivaldo” en la chepa. Qué fracaso Rivaldo en el Milan, pobre Patapalo. Más tarde, nos encantó Verona, a pesar de que el cámping en el que nos alojamos era proporcionalmente caro al olor de sus letrinas. Caro y sucio. Y el balconcillo de Julieta era un verdadero timo para turistas. A Milán llegamos una tarde de verano en la que todo menos el Duomo estaba cerrado por vacaciones, y he de decir que nos pareció una ñorda de ciudad, absurda y caótica, como casi todo lo italiano pero más, y casi sin monumento alguno de cartón piedra que ver. Salimos escopetados hacia el Lago Como, en el que descubrimos un pequeño paraíso en la tierra mientras uno de los huéspedes del cámping en que nos alojamos, un tipo gordo de pelo grasiento que por las noches se acicalaba hasta casi parecer otra persona, le miraba poco disimuladamente el culo a mi acompañante en la playa privada del lugar. Estas anécdotas sexuales siempre me hacen gracia y animo a los participantes a que sucedan. Una profesora de la Complutense me contó una vez que un macho espaguetti intentó colarse por la ventana de su apartamento, trepando por una reja (recuerden la canción: “me subí a la reja con la polla tiesa”) el primer día que ella llegó para hacer uso de una beca artística que le habían otorgado en Florencia. No buscaba la violación el gachó, sino sólo rondarla y pedirle un besito, ellos son así. Hay dos tipos bien diferenciados de machos italianos: el que va arregladito hasta rozar los límites de la heterosexualidad, el impecable, impoluto, elegante (no quiero mirar a nadie de aquí), y luego está el malote que mira al trasluz el billete con que le pagas en la pizzería para comprobar que los diez Euros no son falsos, ese que luego te pide excusas insinuándote que allí hay mucho ladrón. Creen el cabrón y el ladrón que todos son de su condición.  Hemos hablado de en algún momento de nuestras vidas visitar el sur de Italia, incluso Sicilia, pero todavía no nos hemos atrevido. Conducíamos por una carretera de un sólo carril en cada sentido, al norte de Rimini. Nos dirigíamos a San Marino, esa especie de monte-principado independiente, ese parque temático dedicado en exclusiva a la venta de objetos “todo a cien”. John Cheever utiliza a veces la expresión “conducía como un romano”. Yo pienso que habría que hacer la extensible a “conducía como un italiano”. La carretera había sido convertida en autopista por los conductores locales. Por cada carril circulaban dos coches en paralelo en el hueco de uno. En medio de la improvisada “autostrada” había semáforos, casi en cada cruce, lo que formaba interminables atascos y regalaba al lugar una peste mezcla entre olor a salitre y a carburante. Los motores rugían, se escuchaba infame música italiana por las ventanillas, los cláxones sonaban constantemente, los pilotos hacían chillar rueda al arrancar sus Fiat de mierda a modo de Masserattis. Casi llegando al principado, paramos en un semáforo. Intenté respirar por la ventanilla y mirar por el retrovisor, y entonces pude ver a un ciclista que circulaba a modo de suicida entre aquellos agresivos automovilistas. Sorteaba el peligro con gracia, milagrosamente sin rozar la carrocería de ningún automóvil, trazando diagonales imposibles entre los estrechos huecos que éstos dejaban dentro de la atiborrada carretera. Pasó por mi lado. Observé admirado. Me froté los ojos, pero era cierto: era Mario Cipollini, el rey león, el mismo que viste y calza. Se lo comenté a mi copilota. Ella contestó: ¿y quién es ese tío? “Stronzza, puttanna”, repliqué. Llegando a San Marino, adelantamos a Mario saludándole con la mano y pitándole sonoramente, pero no nos hizo ni caso.
Hemos hablado de en algún momento de nuestras vidas visitar el sur de Italia, incluso Sicilia, pero todavía no nos hemos atrevido. Conducíamos por una carretera de un sólo carril en cada sentido, al norte de Rimini. Nos dirigíamos a San Marino, esa especie de monte-principado independiente, ese parque temático dedicado en exclusiva a la venta de objetos “todo a cien”. John Cheever utiliza a veces la expresión “conducía como un romano”. Yo pienso que habría que hacer la extensible a “conducía como un italiano”. La carretera había sido convertida en autopista por los conductores locales. Por cada carril circulaban dos coches en paralelo en el hueco de uno. En medio de la improvisada “autostrada” había semáforos, casi en cada cruce, lo que formaba interminables atascos y regalaba al lugar una peste mezcla entre olor a salitre y a carburante. Los motores rugían, se escuchaba infame música italiana por las ventanillas, los cláxones sonaban constantemente, los pilotos hacían chillar rueda al arrancar sus Fiat de mierda a modo de Masserattis. Casi llegando al principado, paramos en un semáforo. Intenté respirar por la ventanilla y mirar por el retrovisor, y entonces pude ver a un ciclista que circulaba a modo de suicida entre aquellos agresivos automovilistas. Sorteaba el peligro con gracia, milagrosamente sin rozar la carrocería de ningún automóvil, trazando diagonales imposibles entre los estrechos huecos que éstos dejaban dentro de la atiborrada carretera. Pasó por mi lado. Observé admirado. Me froté los ojos, pero era cierto: era Mario Cipollini, el rey león, el mismo que viste y calza. Se lo comenté a mi copilota. Ella contestó: ¿y quién es ese tío? “Stronzza, puttanna”, repliqué. Llegando a San Marino, adelantamos a Mario saludándole con la mano y pitándole sonoramente, pero no nos hizo ni caso.
Las colinas de Roma son unas cuestas muy poco empinadas. Y el Tíber parece una fosa séptica de color verdusco. Me lo imaginaba de otro tono, más azulado. No sé cómo no se intoxicaron Rómulo y Remo durante su travesía, Luperca les rescató de la suciedad. Trabajé para una empresa italiana una temporada. Habían venido a España a intentar pegar un pelotazo bursátil y hacer la guerra a su grupo enemigo, a la Mediaset de Berlusconi, en la época del auge y caída de las infectas empresas “puntocom”. Nuestros jefes respondían perfectamente a todos los tópicos espaguettis que puedan imaginarse. Vivíamos allí el día a día en un constante clima de intrigas palaciegas, de apuñalamientos por la espalda entre la penumbra de nuestro palazzetto, e incluso de enamoramientos imposibles entre ellos. Eran tipos graciosos a los que les sentaban maravillosamente los trajes de marca, hombres de esos que espetan sin rubor “este deportivo resulta incómodo de conducir”. Eran amables al tiempo que exhalaban cierto tufillo a azufre y a esencia de Armani. Vivieron a todo trapo hasta que un día llegó un tipo algo más fornido y bragado de la casa matriz y ofreció un trato ventajoso a los empleados para cerrar el chiringuito sin hacer ruido. Nuestros jefes se marcharon sin despedirse, eran italianos que tenía la costumbre de decir adiós a “la francesa”, no en vano Niza fue durante un tiempo italiana.
Nunca hemos viajado más al sur de Roma. Da respeto pensarlo, cuenta la leyenda que por allí son bastante más salvajes que el resto, no quiero ni imaginármelo . Las autopistas de peaje son sumamente caras en Italia. Salimos aquella tarde de Milán. No sabíamos si parar en Turín o alojarnos en cualquier sitio que encontrásemos a nuestro paso sobre la campiña del Piamonte. Paramos en varios cámpings, todos con aspecto muy sucio y ruidoso, y, en contraste con su calidad, tremendamente caros. “Vaffanculo”, decía mi acompañante siempre al salir de la recepción de estos chiringuitos, desencantada, yo le respondía: “por favor, no te expreses así de grosera hasta que pasemos la frontera francesa, aquí nos entienden todo estos cabrones”. La esperanza de encontrar dónde dormir sin que nos atracasen fue disipándose con los kilómetros. Me vino entonces a la mente una idea clara: “atravesemos el Montgenevre y que le den por culo de una vez a esta panda, no vaffanculo, sino que les den por culo”. Ella, entusiasmada con la idea, me sonrió, le cambió el semblante de repente. Subimos ese puerto en dirección contraria a lo que lo hizo Aníbal y enseguida divisamos la frontera francesa, y muy pronto observamos, descendiendo la verde ladera, la agradable Briançon. Respiramos aliviados, como siempre que entramos en ese país, y nos bajaron radicalmente las pulsaciones y la mala leche. Y dejamos de decir vaffanculo dos veces cada tres minutos.
Aníbal y enseguida divisamos la frontera francesa, y muy pronto observamos, descendiendo la verde ladera, la agradable Briançon. Respiramos aliviados, como siempre que entramos en ese país, y nos bajaron radicalmente las pulsaciones y la mala leche. Y dejamos de decir vaffanculo dos veces cada tres minutos.
“Mira, una pizzería”, comentaba jocoso un tipo con acento de Móstoles en el autobús de Terravisión de vuelta al aeropuerto de Ciampino. Dentro del ruidoso y viejo autocar, pegado con cinta celo sobre la pantalla de un vetusto televisor que ya no funcionaba, un cartel rezaba: “prohibido comer y beber dentro del autobús”. Los ceniceros habían sido arrancados de la parte de atrás de los asientos, por si las moscas, y de casi todos ellos colgaban chicles pegados con saña. Roma es un compendio de todo. Es una colección de iglesias y de arte, de palacios decadentes, de coches circulando y aparcando en los lugares más inverosímiles, de parquímetros que nadie usa, de bares de copas con una cerveza extremadamente cara (tomarte una a buen precio es misión imposible). Pero también hay que desterrar el mito de que no se puede comer nada medianamente barato, no es cierto, se puede comer pasta y pizza, que os informo que es la comida típica local, a un precio nada exorbitante, incluso tomarte un café de calidad a poco más de un Euro, sí. Los helados a cinco Euros es ya otro tema más escabroso que nos hizo entonar una vez más el estribillo de “vaffanculo”. La primera vez que escuché esa linda tonada fue en un campo de fútbol, allí lo aprendí, cantando aquello de “Juve, Juve, vaffanculo”, o en su defecto “Milan, Milan, vaffanculo”. Y le cogí el gusto a la frase, por qué no.
Puse la tele en el hotel romano cuando regresamos por la noche. Mi acompañante se durmió rápido, no se enteró de que emitían en un canal de Berlusconi una resposición del glorioso programa “Colpo grosso”, en el que con excusas infames un grupo de chicas enseñaban las mamas. No hubo necesidad de escuchar sus protestas antimachistas. Me encanta Italia, a pesar de que esté llena de italianos. Santiago Bernabéu, al que ahora quieren borrar del callejero de Madrid por franquista (manda cojones), me comprendería. Aunque tienen cierto encanto estos espaguettis, observarlos es como mirarnos al espejo, un espejo algo convexo, porque vamos por lo general peor vestidos que ellos. Ya tengo ganas de volver a Roma, seguramante este próximo otoño retorne, alejándome en el mismo hotel, paseando las mismas calles, mirando los mismos monumentos de cartón-piedra y bromeando con las legiones de pakis vendedores de palos de selfie que corren por sus calles. A mi me gusta el monumento a Víctor Manuel II, al que llaman despectivamente “La máquina de escribir”. Es como una metáfora sobre ellos mismos, todo ampuloso, un poco cantoso (suelen cantearse, claro, con facilidad), pero monumental, desafiante, un tanto para la galería, pero agradable para observar al anochecer mientras regresas al hotel doliéndote los pies. Luperca era muy maja. En Roma hay muchísimas iglesias, una cada veinte metros, e incluso convirtieron el panteón de Agripa, en realidad construido por Adriano para fornicar allí dentro con Antinoo, en templo cristiano. Hay un grupo de gatos muy simpático, uno de ellos al que le falta una pata, que viven en las ruinas de Largo di Torre Argentina. La carne de gato dicen que sabe muy parecido a la de conejo.