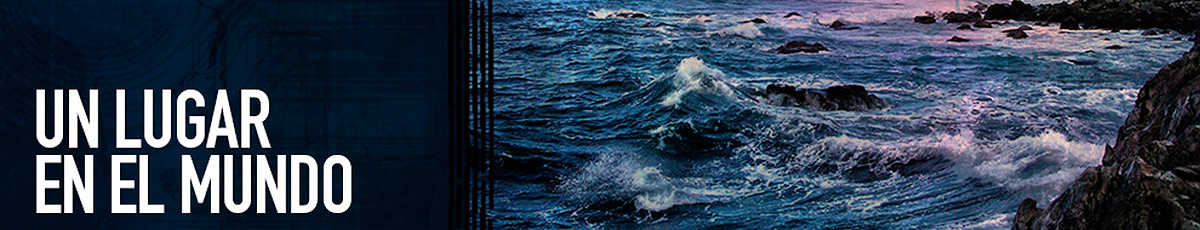Le sacré Tour

Corrían los años setenta. Las sobremesas del mes de julio eran las más aburridas del año. Mi padre libraba del trabajo por las tardes, pero sólo las dedicaba a roncar a pierna suelta. Mis colegas se marchaban a sus respectivos pueblos a dormir a la fresca, sus familias les arrastraban del tedio de la ciudad al tedio del campo. Yo nunca tuve pueblo más que el que habito, la ciudad enorme y desnuda. Las calles ardían al sol de poniente y yo todavía no tenía cuerpo para codearme con las tribus que vivían ocultas cerca del río. Madrid iba quedándose vacío poco a poco, achicharrado por el sol y mecido por el polvo de la canícula de los descampados, que flotaba sobre sus cielos.
La tele era el refugio cuando la ciudad se volvía fantasma. Y empezaron a televisar algunas etapas del Tour de Francia. Mi padre luchaba por verlas sin dormirse, sudaba y se retorcía sobre el sillón escuchando a los comentaristas monocordes, los que precedieron a Pedro Delgado, a Carlos de Andrés y a Pedro González. Mi progenitor pies grandes, tenía grandes recuerdos del ciclismo mamado a través de los periódicos y las radios, del de los años cincuenta. Me repetía sin cesar los nombres de sus héroes Kubler y Koblet, me contaba una y otra vez las hazañas de Bahamontes, de cómo esa peculiar águila de Toledo se había parado a esperar al pelotón comiéndose un helado en la cima de un puerto. Eran imágenes que él sólo había visto en esporádicas fotos en periódicos usados descoloridos con los que envolvía el género que vendía. El mundo era mucho menos aséptico y positivista en aquellos días en que nada era seguro para nadie.
A principios de los años ochenta, Perico y Arroyo resucitaron al ciclismo español, dormido durante más de una década. Le echaron cojones yendo a un sitio aparentemente inhóspito, el gigantesco Tour dominado por las gentes del norte. Pero rápidamente se dieron cuenta de que la cosa no era para tanto, los monstruos lo eran de boquilla. Los de la tele se dieron cuenta rápidamente del filón. El ciclismo es el deporte televisivo por excelencia. Es una mezcla de competición y de documental paisajístico, y los lemas publicitarios se hacen muy visibles en él. Nos sentábamos delante de la caja tonta a ver aquel espectáculo inexplicable. Al principio todo aburre, pero lo que aburre engancha, lo que duele acaba sirviendo para algo, crea escenarios cotidianos a los que luego no se puede renunciar. Siempre recordaremos los malos-buenos tiempos. El Tour es así, se suda en el sillón o sobre la bicicleta, y se recorren sus carreteras pedaleando u observándolo como alelado, en el fondo ambas actitudes ligadas de la misma manera al profundo subconsciente, a la esencia animal. El Tour nos mece lentamente, nos acompaña.  Aprendí a verles con intensidad. Aprendí a fuego el recorrido del “gran rizo”. Vislumbré una y otra vez sus carreteras secundarias, sentía sus baches sin haber traspasado nunca la frontera inhóspita de los Pirineos. El Tour forja mitos aderezados por paisajes, sube montañas épicas y desciende hacia valles frescos que alivian el verano. Pasaron los lustros, la curiosidad nos corroía. No podíamos esperar más, un año cogimos alguno de nuestros siempre vetustos coches y nos lanzamos a la aventura de vivirlo en la piel. Soy una especie de hijo bastardo de Francia gracias al Tour. El sagrado Tour. Ascendimos el Tourmalet, vimos a toda esa gente que son de nuestra tribu, nacimos a muchos kilómetros de ellos, pero son de los nuestros. Nos mojamos los pies en el paso de Gois. Caminamos por el oscuro pavés cerca de Roubaix. Rememoramos los topetazos de Anquetil contra Poulidor en el Puy de Dòme, a los piés del templo de Vulcano. Un día tuve fiebre acampando sobre las faldas del Izoard de Bobet, y en los campos Elíseos nunca nos vestimos de amarillo.
Aprendí a verles con intensidad. Aprendí a fuego el recorrido del “gran rizo”. Vislumbré una y otra vez sus carreteras secundarias, sentía sus baches sin haber traspasado nunca la frontera inhóspita de los Pirineos. El Tour forja mitos aderezados por paisajes, sube montañas épicas y desciende hacia valles frescos que alivian el verano. Pasaron los lustros, la curiosidad nos corroía. No podíamos esperar más, un año cogimos alguno de nuestros siempre vetustos coches y nos lanzamos a la aventura de vivirlo en la piel. Soy una especie de hijo bastardo de Francia gracias al Tour. El sagrado Tour. Ascendimos el Tourmalet, vimos a toda esa gente que son de nuestra tribu, nacimos a muchos kilómetros de ellos, pero son de los nuestros. Nos mojamos los pies en el paso de Gois. Caminamos por el oscuro pavés cerca de Roubaix. Rememoramos los topetazos de Anquetil contra Poulidor en el Puy de Dòme, a los piés del templo de Vulcano. Un día tuve fiebre acampando sobre las faldas del Izoard de Bobet, y en los campos Elíseos nunca nos vestimos de amarillo.
Rezo a mi Dios ateo para que me deje libres de enfermedad sólo esas tres semanas veraniegas, porque creo en el Tour como si fuera mi mesías. El Tour es mucho más que los corredores que lo disputan, más que una competición, más que el asafalto y el bosque, más que los chateaux de la nobleza palaciega gavacha que visita por sus cunetas, el Tour somos unos cuantos miles sus devotos, me dí cuenta de ello viendo trepar las laderas del Tourmalet, del Aspin, del Peyresourde, al borde de sus precipicios vacíos, somos un ejército de correligionarios que mataríamos por él. Todos soñamos un rato con ver a Pantani escalando el Galibier bajo un manto de fina lluvia, a Hinault atacando a lo Hinault en una bajada, a Miguel dejando ganar ganando. El Tour es un todo mucho más grande que sus partes. No importa quién gane o quién lo pierda, el sol seguirá saliendo y ellos seguirán pedaleando. Cambian las caras, el Tour nunca. Nosotros lo seguiremos soñando. No hay verano sin Tour. Le sacré Tour.