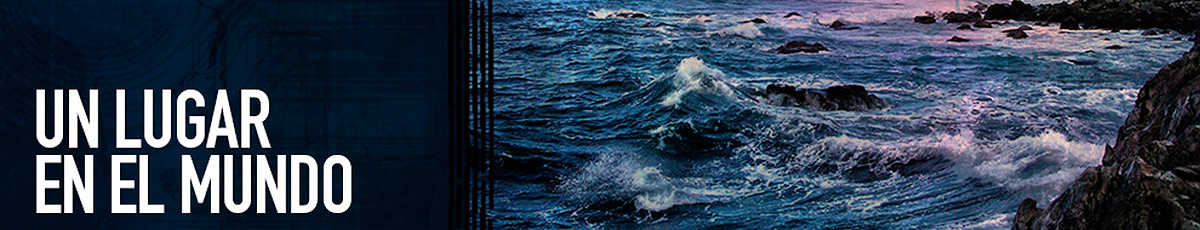L´Etretat

Salimos por la mañana desde las cercanías de Chambord. Nunca está de más rendir visita a Blois, a plátano centenario junto al río en Vendôme, ni a los dominios del cachondo mental de François I. Faltaban apenas cien kilómetros para llegar a París cuando a mi coche se le encendió una luz roja en el salpicadero. Tras unos instantes de duda supe claramente lo que le ocurría. Me desesperé un poco, zozobré anímicamente, como casi siempre cuando el dinero anda corto en el bolsillo y estás lejos de casa. Paramos y se confirmó: era el alternador, jodido. Llamamos al seguro desde un puesto de la gendarmería, en una garita de control de la autopista de peaje. Tras algunas discusiones con la estúpida operadora nos enviaron una grúa y un taxi. El mecánico ambulante me confirmó con una sonrisa lo que yo trataba de explicarle con mi francés macarrónico, me dio la razón con la avería, cuando se te enciende la luz de la batería es blanco y en botella: tu alternador est mort. Dios del cielo, ¿por qué me has hecho consciente de las cosas? ¿Es una venganza por alguna vida pasada, verdad? Llévame a esa inconsciencia de los otros, la consciencia revela pero desespera y transporta a la desesperanza.
El taxista nos llevó hasta París. Pasamos allí algunos días con altibajos. Me dolía la raíz de la muela del juicio que me habían dejado, tras un intento de extracción, dentro de la encía, y un señor se suicidó en el puente Jorge V delante de nuestras narices, le sacaron del agua unos buzos cuando ya era fiambre. En el camping del Bois de Boulogne nos robaron una cacerola, y los vecinos de tienda eran niñatos hijos de puta muy molestos. Pero también, por la noche, se veía a lo lejos la Torre Eiffel iluminada haciendo chiribitas de colores. J´aime París, en la distancia de Madrid. No sabíamos si el coche podría repararse. En pleno agosto muchos talleres cierran por vacaciones y hay largas esperas para hacer los arreglos. Un tipo portugués de un taller en medio del campo aledaño a la parte sur de la ciudad nos lo reparó, se apiadó de nosotros. Había vivido en La Coruña durante unos años, y nos contó que habían sido buenos tiempos para él. Nos regaló una batería que tenía por allí porque la nuestra se había muerto definitivamente también, y nos despidió con una sonrisa invadido por los recuerdos. Tomé a toda velocidad el camino hacia Le Havre, sin mirar atrás.
Le Havre es una de las ciudades más feas y lúgubres que hayáis visto, o sea, muy de mi gusto. Pero, más allá de su fealdad, unos kilómetros tan sólo hacia el noreste está L´Etretat , un pueblo que por sí sólo bien vale una misa o dos. Solamente ese lugar puede compensaros de cualquier triste travesía homérica por la que caminéis perdidos. Pisé el acelerador a fondo por aquella autopista toda recta hacia el mar, todavía algo tenso recordando las jornadas parisinas. Pero a medida que me acerco a L´Etretat siempre me voy sumergiendo en una tranquilidad extraña en mí. Sólo tengo que dejar correr un poco a mi inconsciente para efectuar una descompresión desde la realidad hasta la calma chicha.
Llegamos a ese camping regentado por esos dos viejos que plantan hortensias por todas partes. Ellos no se acordaban de nosotros, pero nosotros sí de ellos. El lugar está un poco escondido, y eso es lo bueno, en las entrañas del campo de Le Tilleul. Por la noche la oscuridad allí es casi total, y en la piel se siente un frescor inconfundible que me hace sentirme como en casa. Es uno de mis refugios, uno de esos rincones que preferiría que tras leer esto borraseis de vuestra memoria; no quiero que lo visitéis para que no nos molestéis, ni a nosotros, ni a los gavachos, ni a los albatros. Cuando se hacía de noche, puse la radio mientras cenaba un poco de Camembert a palo seco acompañado de cerveza barata, y contaban que se había estrellado el avión de Spanair en Barajas. Nosotros estábamos en otra dimensión, ajenos a todo el resto de la realidad, escuchábamos las tragedias cotidianas observándolas incrédulos desde la otra cara de la Luna. Me dormí en paz escuchando a los grillos y observando a Merak señalando directamente a la Polar, dialogaban sobre mi cabeza. Soñé y soñé pero desperté sin recordar nada de lo soñado, la liberación de todas noches cuando estoy en medio del campo.
 Por la mañana, aparcamos el coche junto a la senda que desciende hasta la base de los acantilados. Efectuamos el ritual de sentarnos a escuchar las olas rompiendo sobre los guijarros. Más tarde, subimos hasta la cima de las rocas blancas y recorrimos el camino junto al campo de golf (signo de la gilipollez de los tiempos) acompañados sólo por los albatros, que defienden a muerte con miradas afiladas su territorio conquistado sobre las lomas cortadas por el viento. Desde las alturas pueden verse L´Elephant y la Manne Porte, esas esculturas que ha cincelado el mar que causan un efecto hipnótico desde hace milenios sobre todo humano que las observa. Soñamos con viajar allí en invierno, cuando las olas agitan las rocas hasta casi partirlas.
Por la mañana, aparcamos el coche junto a la senda que desciende hasta la base de los acantilados. Efectuamos el ritual de sentarnos a escuchar las olas rompiendo sobre los guijarros. Más tarde, subimos hasta la cima de las rocas blancas y recorrimos el camino junto al campo de golf (signo de la gilipollez de los tiempos) acompañados sólo por los albatros, que defienden a muerte con miradas afiladas su territorio conquistado sobre las lomas cortadas por el viento. Desde las alturas pueden verse L´Elephant y la Manne Porte, esas esculturas que ha cincelado el mar que causan un efecto hipnótico desde hace milenios sobre todo humano que las observa. Soñamos con viajar allí en invierno, cuando las olas agitan las rocas hasta casi partirlas.
Sólo nos faltaba en el recorrido bajar al pueblo de Etretat. Los albatros se posan allí sobre los alfeizares de las cristaleras de los restaurantes que dan al paseo marítimo, y espían cómo la gente devora el marisco que a ellos tanto les gusta. Las aguas son de estas aves, pero los ricos esnobs de los hombres les roban sus frutos. “Malditos seáis”, parecen gritarles las enormes gaviotas a los transeúntes humanos mientras se pone el sol. Nunca se arriman a menos de dos metros cuando las persigues por la playa, por si acaso, aunque saben que me caen muy bien. Los albatros leen la mente como mediums. Sólo hay una de ellas, sobre las altas rocas, que se posa sobre una loma y no se aparta aunque te acerques hasta casi tocarla, poniendo cara de póker. Pero por respeto a sus canas la dejo allí en paz, sobre su castillo. ¿Y no les he hablado del rayo verde? Si esperas al último rayo de la tarde mirando fijamente al sol sentado sobre la playa de L´Etretat, a veces podrás observar un destello de color verde producto de la curvatura de la luz sobre el agua del mar. Es una luz mágica que dicen que hace que puedas ver dentro del corazón de los hombres. Yo soy ateo respecto a la magia. Pero creo en L´Etretat, como ya os habréis dado cuenta. Pero, hacedme el favor de no viajar allí cuando yo esté, no molestéis.